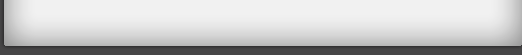Los Antisociales y su Transformación. Una Reflexión en Torno al Fenómeno de la Inconciencia Moral Absoluta, y su Posibilidad de Transformación a partir de una Experiencia Relacional Correctiva
María de la Paz Olivos Huneeus
Universidad Católica de Chile / Chile
Descargar en PDF
María de la Paz Olivos Huneeus. Licenciada en Filosofía, Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile; Candidata a Magíster en Counseling Psychology, Palo Alto University, California, Estados Unidos. Practicante de magister en Centro Nacional de la Familia (CENFA), donde realizo terapia clínica sistémica a parejas, familias e individuos. La correspondencia relativa a este artículo debe ser dirigida a María de la Paz Olivos Huneeus, Calle La Brabanzón 2843, Departamento 207, Providencia, Santiago, Chile. E- mail: molivoshuneeus@paloaltou.edu
Recibido: 15 de Octubre de 2016
Aprobado: 15 de Diciembre de 2016
Referencia Recomendada: Olivos-Huneeus, M. (2016). Los antisociales y su transformación. Una Reflexión en torno al Fenómeno de la Inconsciencia Moral Absoluta, y su Posibilidad de Transformación a Partir de una Experiencia Relacional Correctiva. Revista de Psicología GEPU, 7 (2), 204-219.
Resumen: Las personas de perfil antisocial presentan una incapacidad para sentir empatía y relacionarse con otros confiadamente. Suelen ser víctimas de un trauma relacional temprano que afecta sustancialmente su desarrollo neurológico, alterando su estructura cerebral y patrones neuronales. Esto explica su inhabilidad social y trastornos conductuales. No obstante, el origen relacional de estas patologías y la neuroplasticidad cerebral permitirían curar esta inconsciencia moral y ausencia de empatía a partir de relaciones emocionales correctivas. Cuidadores primarios, educadores, maestros, y terapeutas de estos sujetos podrían enmendar sus heridas emocionales en algún grado, mediante la entrega de cuidado y amor incondicional, de manera estable y por tiempo suficiente.
Palabras clave: Antisociales, Trastorno Traumático Desarrollo (TTD), Patrones Neuronales, Regulación Límbica, Neuroplasticidad.
Abstract: People with antisocial profile manifest the inability to empathize and relate to others with trust. They are often victims of an early relational trauma that substantially impacts their neurological development, altering their brain structure and neural patterns. This explains their social inabilities and behavioral disorders. However, the relational nature of their pathologies and our brain’s neuroplasticity may open up a cure for these moral unconsciousness and lack of empathy through the experience of corrective emotional experiences. Primary caregivers, educators, tutors, and therapists of these people could get to amend their emotional wounds in some degree by offering them unconditional care and love, in a stable manner and for a sufficient period of time.
Keywords: Anti-socials, Developmental Trauma Disorder (DTD), Neural Patterns, Limbic Regulation, Neuroplasticity.
Introducción
En los tiempos actuales, con especial frecuencia presenciamos ataques violentos y delictivos por parte de otros sujetos, ya sea como víctimas o a modo de testigos. Resulta interesante pensar que aquellos agresores son nada menos que con-cuidadanos nuestros, pues lo cierto es que en la práctica tendemos a excluirlos socialmente y referirnos a ellos como anti-sociales. Durante muchos años la psicología efectivamente ha diagnosticado a las personas radicalmente incapaces de empatía como víctimas de un Trastorno de Personalidad Antisocial (5ta edición, American Psychiatric Association (APA), 2013, p. 659). Sin embargo, en las últimas décadas el diagnóstico de este trastorno ha evolucionado, haciéndose más preciso y apropiado a la enorme complejidad de sus síntomas, etiología y tratamiento. Hasta hace poco tiempo, los rasgos constitutivos asociados a actos “poco sociales” para con otros, unidos a una falta de autoconsciencia al respecto, eran rápidamente catalogados por clínicos como un trastorno estructural de la personalidad (antisocial, esquizoide, narcisista, limítrofe, u otros, según las características particulares de la personalidad disfuncional). Este complejo síndrome, principalmente el perfil antisocial, hoy se entiende con más matices y precisiones. En el último tiempo, se ha acuñado un nuevo concepto psiquiátrico para referirse a él como un Trastorno Traumático del Desarrollo o TTD (van der Kolk, 2005). Dicha nomenclatura parece hacer más justicia a la etiología del trastorno sufrido por estas personas, enfatizando su origen epigenético (afectado por el ambiente) y post-traumático.
El complejo síndrome que suelen sufrir las personas que presentan conductas antisociales tiende a estar asociado con una serie de incapacidades en la regulación de los propios afectos, la capacidad para empatizar de modo auténtico, la habilidad de planificar adecuadamente, de medir las consecuencias de los propios actos y protegerse del riesgo, entre muchas otras deficiencias fisiológicas, emocionales y cognitivas. Afortunadamente, estas personas que antes solían ser inculpadas y demonizadas sin más por ciudadanos, educadores, autoridades judiciales y especialistas clínicos, hoy gradualmente se han ido entendiendo como sujetos que suelen ser víctimas de experiencias extremadamente traumáticas durante los años más decisivos de su desarrollo psiconeurológico.
En este breve escrito, me propongo explicar el fenómeno de la inconsciencia moral y ausencia de empatía propia de los sujetos antisociales, tanto a la luz de la psicología como de la filosofía moral fenomenológica. Considero enriquecedor abordar el fenómeno de la falta de consciencia moral interdisciplinariamente, de modo de adquirir una visión más integral de él a partir de los aportes ético-filosóficos de dos fenomenólogos contemporáneos (Scheler, 2001; von Hildebrand, 1983) así como también de la psicología traumatológica, teoría del apego, y neurobiología actual al respecto (Herman, 1992; Lewis, Amini y Lannon, 2001; van der Kolk, 2013; Haycock, 2015; Parton, 2015).
II. Inconsciencia Moral y Trauma Relacional
Desde una perspectiva filosófica, vemos que la ética de todos los tiempos se ha interesado por estudiar la radical inconsciencia moral e incapacidad humana para distinguir entre lo bueno y lo malo y actuar en respuesta a ello. El propio Sócrates aludía a la inmoralidad del hombre en los diálogos platónicos tempranos, entendiéndola como consecuencia de una ignorancia conceptual del bien. Sin embargo, son pocos los filósofos posteriores que han adherido plenamente a esta teoría, al constatar en su experiencia cotidiana que el hombre puede conocer claramente el bien, y sin embargo rechazarlo al momento de la elección y acción.
Scheler (2001) y von Hildebrand (1983) postulan una teoría que resulta más convincente en este respecto, al explicar el fenómeno de la ceguera moral no como producto de una mera ignorancia conceptual, sino antes bien como consecuencia de una discapacidad fundamental de la persona para vincularse emocionalmente con los valores morales. Esta defectuosa disposición moral de fondo (i.e. Gesinnung) se caracteriza según los autores por una falta de amor fundamental, capacidad humana esencial que abre nuestros ojos a los valores morales y nos llama a actuar conforme a ellos. Lo interesante de esta idea es que la falta de amor fundamental en sujetos inmorales sería consecuencia de una falta de amor originario recibido (Scheler, 2005). Así, según esta teoría no habría personas intrínsecamente malas que nacen incapaces de moralidad, sino más bien se trataría de víctimas de una negligencia amorosa fundamental que interrumpió o dañó el desarrollo de su capacidad moral. Según expresa el mismo Scheler: “¿Quién se atrevería a decir que esta persona –si es que la encuentra ‘mala’ en algún sentido– sería ‘mala’, si sólo hubiera sido suficientemente amada?” (Scheler, 2005: 228).
En esta misma línea, algunas teorías psicológicas del apego y nuevas propuestas de la psicotraumatología (Herman, 1992; van der Kolk, 2013) sostienen que la mayoría de los síntomas asociados a trastornos de personalidad antisocial y límite se explican por la exposición intensa y prolongada a eventos severamente traumáticos en la relación con los cuidadores primarios. La profundidad del trauma se debe a que dicha exposición ocurre durante períodos tempranos del desarrollo que resultan clave para la maduración psiconeurológica. Aquellos menores, adolescentes, o adultos que muestran una clara y constante incapacidad para auto-regular los propios afectos e impulsos, que presentan conductas radicalmente agresivas contra los demás, que se muestran irreverentes ante las normas morales y sociales, que carecen por completo de culpa, y que exhiben una dificultad seria para auto-conocerse, valorarse, auto-protegerse y relacionarse, suelen ser víctimas de un impacto acumulativo de traumas relacionales durante su desarrollo más temprano.
La total indefensión y dependencia de los cuidadores que presentan los neonatos y menores, así como la inmadurez e indeterminación de su sistema nervioso central, exponen a estos niños a traumas severos por parte de quienes los cuidan. Gran parte de lo que ellos logren desarrollar será resultado de lo que hayan internalizado a partir de la crianza de sus padres o cuidadores, pues los infantes nacen con un sistema nervioso indefinido que necesita de una modulación externa para desarrollar sus funciones y características propias (Lewis et al., 2001). Si bien los mamíferos en general necesitan un grado de conexión límbica con sus pares para poder desarrollarse, el ser humano en sus primeros años presenta un nivel mucho mayor de dependencia de sus cuidadores. Tan determinante resulta el rol de los padres, que lo que el niño logre desarrollar a lo largo de su vida en términos de su auto-regulación emocional, capacidades cognitivas y afectivas, e incluso funciones biológicas, será un reflejo directo de la estimulación que haya recibido de sus padres en estos aspectos.
Un niño que no recibe amor ni es escuchado y atendido en sus necesidades internas, simplemente no puede internalizar lo que no ha recibido. La consecuencia de no recibir amor es no aprender a amarse; la de ser maltratado o ignorado es no saber dejarse querer ni poder confiar en otros. Asimismo, el no ser oído en las propias necesidades tiende a traducirse luego en una incapacidad para reconocer los propios estados internos, y en una ineptitud para resonar con las experiencias internas de otros. La falta de seguridad y empatía de estos niños les impide conectar y vincularse confiadamente con los demás en el futuro, y la idea del mundo que registran sus cerebros es la de un lugar amenazante frente al cual urge defenderse. De ahí el estado de alerta constante y agresiva autodefensa que manifiestan estas personas frente a la mínima adversidad.
Cada vez que padres e hijos interactúan físicamente durante el desarrollo temprano de éstos, se establece una conexión entre los sistemas límbicos de sus respectivos cerebros, los que están encargados de leer y experimentar emociones. A través de esta conexión límbica los padres inevitablemente guían el desarrollo neurológico de sus hijos, transmitiéndoles no sólo una idea del mundo y de los otros, sino además –y mucho más decisivo– sus propios patrones neuronales para enfrentar la realidad. Con cada interacción límbica padre e hijo se transmiten mutuamente los circuitos neuronales que tienen activos en ese momento, influyendo el uno en la actividad neuronal del otro, y pudiendo llegar a alterar sus estructuras y conexiones neuronales principales con la repetición de dicho encuentro. Y puesto que el infante posee un cerebro mucho más maleable que sus padres, éstos tienden a influir significativamente más en la actividad neuronal y ritmos internos del hijo que éste en el ya definido sistema nervioso de sus padres (Lewis et al., 2001).
Si los padres sintonizan con las necesidades de sus niños y las validan, respondiendo apropiadamente a ellas de manera constante, los hijos internalizarán este patrón cerebral en sí mismos, y en adelante podrán sintonizar con sus estados internos y auto-regularse, mediante la confianza en que sus necesidades serán eventualmente satisfechas. Además, harán suya la capacidad transmitida límbicamente por sus padres, y podrán sintonizar con las experiencias de otros y responder a ellas sin abrumarse. Por el contrario, si los padres –deliberadamente o por error– ignoran o malinterpretan permanentemente las necesidades del niño, respondiendo a ellas de un modo inapropiado (i.e. con ambivalencia, indiferencia, ansiedad, miedo, agresividad, o violencia) el infante inevitablemente perderá algún grado de conexión consigo mismo, internalizará que posee una escasa valía como persona, y que el mundo y los otros suponen una cierta amenaza a su propia integridad, al ser incapaces de saciar sus necesidades de cuidado y amor.
No es del acto de desalentar la dependencia desde donde brota la independencia en los niños (tal como sostendría el conductismo pavloviano), sino más bien del de saciarla por muchos años (Lewis et al., 2001). De hecho, la acumulación de necesidades insatisfechas en los infantes tenderá a volverlos menos autónomos, y a fijar en su cerebro la idea de que el mundo les debe infinito y que no es a ellos a quien corresponde dar, sino exigir. Su insaciable sed de amor y cuidado, unida a su escasa auto-regulación afectiva, tornan a estos jóvenes personas especialmente susceptibles al abuso de sustancias. La ausencia de regulación interior los obliga a buscar opciones químicas que sirvan de reguladores externos a su angustia interna (Lewis et al., 2001).
Así, la capacidad de los padres en su rol de reguladores emocionales externos del niño determinará en gran medida la calidad del desarrollo neurobiológico de éste: si progresará hacia un sistema nervioso maduro y regulado, o inmaduro y desregulado. Por nuestra condición de entes sociales no podemos sustraernos de la necesidad de conexión emocional para subsistir. Muchos recién nacidos que han sido condenados al aislamiento han muerto súbitamente o desarrollado trastornos autistas, puesto que la separación prolongada genera un nivel de angustia que no sólo altera las emociones sino también las funciones vitales del cuerpo. Los cerebros de niños desatendidos muestran insuficiencia de neuronas por millones, pues tanto la modulación de sus emociones como su neurofisiología, estado hormonal, sistema inmune, y ritmos de sueño dependen directamente de la conexión límbica con sus cuidadores primarios (i.e. resonancia límbica) (Lewis et al., 2001).
Al respecto resulta muy interesante uno estudio realizado por los científicos del sueño, James McKenna y McDade (2005), acerca del riesgo vital que corren los neonatos al dormir separados de sus cuidadores primarios. Detrás del temido y misterioso Síndrome de Muerte Súbita (SIDS) no se suele encontrar ningún signo de abnormalidad física o ambiental, sino una causa incierta que en muchos casos coincide peligrosamente con el aislamiento del infante. De hecho, el grado de incidencia de este síndrome ha mostrado ser muchísimo mayor en culturas que celebran la autonomía desde el nacimiento, y significativamente menor en culturas más colectivistas. Tras sucesivos estudios, McKenna concluyó que durante el co-lecho los ritmos fisiológicos de madre e hijo se sincronizan y ayudan a mantener con vida al niño: sus fases de sueño y vigilia se entrelazan, y disminuye el nivel de sueño profundo en ambos, lo cual, cree el autor, protege al menor de un paro respiratorio. En el mismo estudio, los niños solitarios pasaban menos tiempo en este sueño interrumpido y co-regulado, y en consecuencia se encontraban más expuestos a morir repentinamente (Lewis et al., 2001).
Conforme a la definición de trauma complejo realizada por Judith Herman (1992), la sintomatología que presentan los sujetos incapaces de auto-regulación y conexión interpersonal auténtica, suele estar asociada a un sentimiento de vergüenza experimentado tras repetidos abusos o negligencias traumáticas en edad temprana. Por una razón evolutiva, la vergüenza nos lleva a esconder nuestra vulnerabilidad emocional del resto de las personas, de manera de evitar el escrutinio o rechazo social. Por ello, el niño abusado, en lugar de descargar su sufrimiento, tiende a volverlo hacia adentro, acumulándolo en su interior hasta sentirse inherentemente defectuoso como persona e indigno de amor auténtico. Así, de la vergüenza frente al abuso nace la auto-inculpación por haber sido abusado. Este trauma relacional profundo sufrido por el infante queda archivado en su memoria implícita, y hace que su sistema nervioso se mantenga en un estado de alerta constante con el fin de protegerse de eventuales ataques y abusos. De esta manera, su cerebro se fija en este estado defensivo, permaneciendo en una constante reacción de lucha/huida (o incluso de congelamiento/disociación) frente a situaciones mínimamente amenazantes (Herman, 1992).
El permanente estado de estrés y distrés de estas personas frente a situaciones cotidianas explica el hecho de que eviten el contacto interpersonal profundo o sean incapaces de permanecer en relaciones emocionales significativas de manera incondicional y estable. Al no haber asimilado un modelo relacional sano, capaz de confiar en el otro, de tolerar su natural limitación y de verlo como un semejante que merece tanto amor como yo, estos sujetos no consiguen ver y respetar realmente al otro; antes bien parecen percibirlo como una amenaza, y sólo logran sentirse cómodos y seguros en el completo aislamiento afectivo. Toda conexión mínimamente íntima los hace revivir el estrés de su trauma relacional en el presente, activando su estado defensivo y su tendencia a reaccionar con conductas violentas o evitativas hacia el otro. Esta reacción al trauma explica en gran medida su inconsciencia moral a la hora de interactuar con otros sujetos.
III. El Cerebro Después del Trauma
Sobre la base de lo ya explicado, considero interesante aludir a algunos estudios neurobiológicos que han tomado imágenes cerebrales (MRI, PET) de grupos de control y personas de perfil antisocial, y han concluido cuestiones bastante sugestivas en cuanto a la manifestación y etiología de este trastorno.
Observando el funcionamiento cerebral y la historia temprana de conocidas personalidades antisociales y psicopáticas, psiquiatras especialistas como Patrick McGowan y colegas (Haycock, 2014) han logrado mostrar que, si bien es posible encontrar ciertos rasgos psicopáticos en los genes constitutivos de la persona, lo más determinante resulta ser el epigenoma o el cómo el genoma es expresado durante el proceso de conexión neuronal, en función de factores ambientales. La repetida exposición al estrés temprano deja una marca indeleble en el cerebro humano, pudiendo alterarlo tanto a nivel celular como estructural, y afectando definitivamente sus funciones de regulación afectiva y de control del estrés (Haycock, 2014).
El psicólogo y PhD. Adrian Raine y colegas lograron mostrar a través de imágenes de resonancia magnética (MRI) que en la mayoría de las personas que puntuaban alto en la escala de medición del perfil antisocial o psicopático (PCL-R) había un desarrollo cerebral defectuoso comparado con grupos de control: una anormal densidad en el grosor de la sustancia blanca del cerebro que conecta ambos hemisferios cerebrales, un adelgazamiento en partes del lóbulo temporal y corteza cerebral, una comunicación obstaculizada entre la corteza frontal y la amígdala que inhibe la función supresora de la primera sobre las tendencias impulsivas de la segunda, una anómala conexión entre la corteza prefrontal y el lóbulo temporal que contiene a la amígdala, una amígdala menos activa y un 18% más pequeña en volumen que la observada en sujetos no-psicopáticos. En suma, un desarrollo defectuoso en la conexiones nerviosas o sinaptogénesis del sujeto (Haycock, 2014).
Las diferencias cerebrales mencionadas explican en importante medida la sintomatología antisocial: completa ausencia de empatía, inconsciencia moral y carencia de remordimiento. Otros estudios científicos han observado, mediante la ubicación de electrodos en el cerebro de psicópatas, que las reacciones corporales y cerebrales de tales sujetos ante estímulos estresantes e imágenes aterradoras de dolor ajeno, no mostraban las respuestas esperables de estrés o empatía. Si bien muchas de estas personas eran capaces de imitar conductas emocionales sanas, la respuesta automática de sus cuerpos y cerebros era significativamente menor que en personas normales, permaneciendo impasibles tanto sus latidos cardíacos como sus emociones (Haycock, 2014).
De algún modo, los sujetos antisociales sufren de un embotamiento afectivo que logra explicar tanto su falta de empatía y ausencia de conciencia moral, como su impulsividad y conductas oposicionistas e irresponsables. Asimismo, su adormecimiento emocional podría explicar su característica búsqueda de sensaciones extremas mediante la exposición a situaciones altamente excitantes y riesgosas (Haycock, 2014). El trauma relacional sufrido los expone a un caos emocional que fluctúa entre la más completa apatía y la híper-sensibilidad ante situaciones mínimamente amenazantes. Estas situaciones activan sus memorias traumáticas (que aunque no se puedan evocar, permanecen operativas) y gatillan sus reacciones emociones más primitivas en pos de la propia conservación (i.e. miedo, rabia, impulso sexual). Su nula empatía es atestiguada por el mismo Kuklinski, psicópata estadounidense que accedió a dar una entrevista mientras cumplía su condena en la cárcel de New Jersey, unos años antes de su muerte: “Yo era una persona capaz de herir a cualquiera en cualquier momento sin ningún remordimiento, y podía hacerlo una y otra vez sin que me molestara en absoluto”. Su vacío emocional era tal, que según las propias palabras del asesino: “Sólo del sexo podía obtener algún tipo de emoción, pero no de mucho más” (Haycock, 2014: 97, 99).
IV. Relación, Corrección, y Renacer Afectivo
Dada la profundidad del trauma relacional temprano, y la naturaleza estructural de los trastornos de personalidad que surgen de dicha experiencia, resulta muy difícil la curación definitiva de tales perturbaciones mentales y afectivas. Sin embargo, los filósofos contemporáneos Scheler y von Hildebrand estudiaron en profundidad el fenómeno de la completa ausencia de conciencia moral, y postularon (especialmente Scheler) su posible solución mediante la creación de un vínculo afectivo auténtico y estable con modelos morales personales, y el seguimiento a ellos. De acuerdo a esta teoría, entre el maestro moral y el discípulo inmoral debe establecerse un vínculo afectivo profundo, fruto del amor auténtico y constante entregado por el maestro y la conmoción del discípulo ante tal acto de amor. Tan honda es la sed de amor verdadero experimentada por el sujeto inmoral, que el recibimiento de un amor así por un tiempo suficiente tarde o temprano conseguiría (según Scheler, debido a una ley esencial del amor) despertar en él un amor recíproco y una admiración por la persona del maestro. Sólo un vínculo afectivo de esta naturaleza incondicional podría despertar el amor en el sujeto antisocial, y dicha disposición de amor bastaría para lograr una mínima apertura a los valores morales del modelo, y a través suyo, a los valores del mundo y de los otros (Scheler, 2003).
Esta interesante teoría filosófica del seguimiento ejemplar planteada por Scheler se podría sustentar de algún modo en ciertos principios de la neuropsicología interpersonal, tales como el fenómeno del acoplamiento neuronal a través de las neuronas espejo, y la neuroplasticidad cerebral frente a nuevas experiencias. En cada conexión interpersonal verdadera que tenemos con otros se genera un acoplamiento neuronal entre los respectivos cerebros, dando pie a una resonancia y co-regulación entre los sistemas límbicos de cada uno. Gracias a la neuroplasticidad cerebral este fenómeno puede llegar a alterar a la larga los patrones neuronales del cerebro, lo que permite explicar en lenguaje científico el proceso de transformación de sujetos moralmente inconscientes a partir de relaciones afectivas profundas y duraderas que sirven de experiencia correctiva a sus cerebros (Lewis et al., 2001).
Durante la primera infancia (0-5 años) los estímulos del medioambiente definen el número y fuerza de las conexiones neuronales que tendrá cada persona. Estas conexiones neuronales, a fuerza de repetición, van definiendo los que serán los circuitos cerebrales principales de cada quien, y guiando el desarrollo anatómico y funcional del cerebro. Estímulos ambientales escasos o inadecuados durante la infancia inevitablemente dañarán el desarrollo motor, lingüístico, cognitivo y conductual-afectivo del niño, impidiendo la expresión de algunos genes y facultades que resultan esenciales para su correcto desarrollo. Como ya se ha mencionado, el cerebro de un niño repetidamente abusado o ignorado en sus necesidades es un cerebro en constante estado de lucha o huida, que secreta excesivos niveles de cortisol. Cuando esta hormona del estrés permanece en niveles elevados termina colapsando el equilibrio nervioso de la persona y dañando la salud de su cuerpo y mente.
Desde nuestro nacimiento (e incluso antes) cada una de nuestras experiencias internas va marcando una ruta o circuito neuronal determinado en nuestro cerebro. Cada pensamiento o emoción vivida es el producto de una conexión eléctrico-química entre pares de neuronas que hicieron sinapsis conjuntamente. Cuando esta sinapsis conjunta entre pares neuronales se da repetidas veces, el cerebro detecta el patrón y erige un puente de conexión entre tales neuronas. Según un principio neurobiológico, las neuronas que hacen sinapsis simultáneamente, quedan conectadas entre sí, transmitiéndose información mediante una señal eléctrica y dando origen a un pensamiento, emoción, o sensación. Por otra parte, según un principio de eficiencia evolutiva, mientras más veces ocurre esta sinapsis simultánea entre pares neuronales, más fuerte y estrecho se vuelve este puente que las comunica, facilitando de ese modo su comunicación subsecuente.
En consecuencia, los circuitos de conexiones neuronales más usados por la persona serán necesariamente los más fuertes y rápidos para transmitir la información, y triunfarán por sobre el resto de posibilidades. Esto supone, en concreto, que ciertos pensamientos y emociones (o modos de pensar y sentir) serán más fuertes y predominantes que otros en la persona, según hayan sido experimentados de manera más recurrente por ella, e irán definiendo su personalidad y percepción habitual del mundo (Lewis et al., 2001). Tal como lo explica el escritor de neurociencia Steven Parton, a través de la repetición del pensamiento, vamos acercando cada vez más el par de sinapsis que representan nuestras inclinaciones, y cuando surge el momento de formar un nuevo pensamiento, el que ganará será aquél que tenga menos distancia que viajar: el que más rápidamente establezca un puente entre las sinapsis (Parton, 2015).
La buena noticia de esto es que el patrón automático de pensar y sentir de la persona no es definitivo e inalterable, pues del mismo modo como el cerebro va cableando sus circuitos neuronales constantemente en función de las conexiones que la persona usa con mayor frecuencia, asimismo es capaz de re-cablear sus circuitos y formar nuevos patrones a partir de la repetición de nuevas experiencias. Esta particular habilidad del cerebro para alterar constantemente sus patrones neuronales medulares en función de las influencias del ambiente es la denominada neuroplasticidad cerebral a la que aludíamos al inicio del este capítulo.
La neuroplasticidad esencial del cerebro humano se manifiesta en su mayor esplendor durante los periodos más sensibles del desarrollo a lo largo de la vida, donde se abren ciertas ventanas epigenéticas (e.g. cuando se programa la respuesta al estrés, o durante la poda neuronal en la adolescencia). Niños o adolescentes abandonados o abusados que al crecer presentan serios trastornos de conducta y falta de empatía con sus pares, podrían estar a tiempo de sanar su condición y así evitar sufrir de un eventual trastorno antisocial de la personalidad o una inconsciencia moral radical. Sin embargo, parece ser que es bastante menos probable que los cerebros de antisociales puedan cambiar una vez pasada la adolescencia, pues entonces la tasa de neuroplasticidad disminuye y las nuevas experiencias relacionales serán significativamente menos correctivas que si ocurrieran en los periodos más sensibles del desarrollo neurológico.
Lo anteriormente planteado no anula del todo la posibilidad de cambio cerebral, por lo que algunos autores defienden que de todas maneras tiene sentido intentar un tratamiento correctivo en antisociales adultos. Kent Kiehl, PhD. experto en psicopatología criminal, es de la teoría que el trastorno antisocial es una condición tratable en el joven, y manejable en el adulto (Haycock, 2014), siempre que se realice un apropiado e intensivo tratamiento terapéutico. Este tratamiento implica un proceso largo y complejo, pero que de todas maneras puede tener un efecto positivo considerando que los seres humanos hasta el día de nuestra muerte mantenemos algún grado de neuroplasticidad que nos permite desarrollar nuevos circuitos neuronales a partir de las influencias del ambiente (Fernandez, Michelon y Goldberg, 2013).
Si bien podría parecer ingenuo postular que una relación terapéutica corriente es capaz transformar sin más el completo aparato emocional y cerebro social del antisocial adulto, algunas teorías contemporáneas como las enunciadas defenderían la plausibilidad de que una relación afectiva profunda e incondicional pueda llegar a atenuar en alguna medida las influencias de nuestros cuidadores primarios, incluso en etapas avanzadas del desarrollo cerebral. Ahora bien, de manera especial durante la adolescencia, la conexión constante y significativa con otros seres humanos además de los cuidadores primarios, y la co-regulación límbica que se genera entre sus cerebros cada vez que ocurre esta interacción, es capaz de modelar los patrones neuronales centrales del joven y de transformar sus conexiones sinápticas subsecuentes.
El fenómeno del acoplamiento neuronal que permite esto --y que mencionábamos más arriba-- ocurre del siguiente modo: cada vez que nos comunicamos directamente con alguien e intentamos comprender lo que esta persona nos expresa verbal y gestualmente, nuestro cerebro intenta imitar la actividad cerebral de nuestro interlocutor, activando las mismas zonas nerviosas y realizando las mismas conexiones sinápticas, en un esfuerzo por probar él mismo esa experiencia. Esta facultad imaginativa (posible gracias a las neuronas espejo) es una de las bases neurobiológicas de la empatía o el sentir-con-otros una determinada emoción, y es lo que nos permite conectar interpersonalmente de modo auténtico.
Si unimos esto con el fenómeno ya explicado de la neuroplasticidad cerebral, es posible sostener que la repetida relación directa con personas sanas, cuyos cerebros tienden a pensar y sentir de manera funcional, podría tener un efecto transformador sobre aquellos jóvenes que sufren de trastornos conductuales y emocionales, al activar (por la mímesis de las neuronas espejo) los mismos circuitos neuronales en sus cerebros. Si estos nuevos modos de pensar y sentir se repitieran suficientemente, podrían llegar a consolidarse hasta volverse el modo de pensar automático de la persona. La neuroplasticidad cerebral tiene una enorme relevancia social, puesto que al permitir que nuevas experiencias internas dibujen una nueva “hoja de ruta” en el cerebro del joven antisocial, abre una esperanza a la posibilidad de guiar su pensar y sentir en una nueva dirección y transformarlo moralmente.
Las teorías filosóficas y psicológicas tratadas en este escrito permiten plantear la posibilidad de que personas que han sido víctimas de traumas tempranos y trastornos de personalidad, puedan llegar a sanar en alguna medida de sus patologías mediante el establecimiento de relaciones significativas con personas sanas y capaces de amar incondicionalmente, hasta el punto de transmitirles su equilibrio emocional y social. Como ya se ha enunciado, desde la neurobiología esta relación ejemplar o terapéutica tenderá a ser bastante más efectiva en la medida en que aparezca más temprano en el desarrollo del sujeto, y podrá corregir sus experiencias de abandono o abuso sólo en la medida en que logre romper su tendencia automática a la desconfianza mediante la repetición de actos amorosos en el marco de un vínculo estable y profundo. De lo contrario, el individuo traumatizado no se abrirá a vincularse con las experiencias internas del otro, y en consecuencia no podrá sintonizar neuronalmente con sus vivencias internas. Para esto resulta clave que el otro significativo esté dispuesto a crear un vínculo incondicional, auténtico y profundo con el afectado. Desde la perspectiva del filósofo Scheler, el único modo de redimir al sujeto moralmente inconsciente y abrirlo a distinguir lo bueno, es mediante una relación con un maestro capaz de ofrecerle un amor auténtico y estable. Este amor, si es verdaderamente auténtico, debería poder conmover su corazón y abrir su consciencia al valor personal de quien lo ama, y a partir de ahí al acto fundamental de amar el mundo de los valores en general (Scheler, 2001).
Esta relación transformadora discípulo-maestro de la que hablaba Scheler podría asimilarse a lo que se da a veces entre un buen terapeuta y un paciente que ha sufrido un trauma relacional profundo. Judith Herman describía el trauma de desarrollo temprano como aquel que es causado por aquellos que se suponía estaban a nuestro cuidado, y en quienes debíamos confiar ciegamente (padres, cuidadores primarios, familiares adultos, profesores, doctores, etcétera). Un terapeuta que ofrece un cuidado estable y un vínculo de amor profundo con su paciente traumatizado tiene la capacidad de representar un nuevo cuidador para esta persona, y tras un dedicado trabajo llegar a revertir o corregir en cierto grado sus experiencias traumáticas. Para ello, debe transmitirle a su paciente una aceptación y amor incondicional, y manifestarlo de manera concreta y permanente, de manera que a fuerza de repetición esta persona llegue a internalizar un nuevo modelo de relación. En él, el otro se muestra como alguien confiable que lo acepta y ama pese a toda la defectuosidad que él percibe en sí mismo, y que (dentro de límites razonables) permanece ahí para él en cualquier circunstancia (Lewis et al., 2001).
Según Herman, un terapeuta incapaz de generar una sensación de seguridad en el paciente traumatizado no tiene ninguna posibilidad de despertar su confianza y corregir su discapacidad relacional. Mucho antes de realizar cualquier intento por procesar y resolver el trauma, el terapeuta debe lograr que su consulta sea un espacio protegido, donde el paciente encuentre un refugio a su dolor y pueda descansar del demoledor y constante estado de alerta con que se enfrenta al mundo y a los otros (Herman, 1992).
V. Conclusiones
En suma, conforme con las teorías de los psicólogos Herman y van der Kolk, y los planteamientos de los fenomenólogos Scheler y von Hildebrand, la relación de amor incondicional con personas sanas durante un tiempo considerable podría llegar a transformar y corregir en algún grado las disfuncionalidades morales, sociales y afectivas de sujetos que han estado expuestos a traumas relacionales severos durante su infancia. Obviamente, la gravedad del trauma y edad del sujeto tratado influirán enormemente en su nivel de mejoría, por lo que un adulto antisocial tendrá menos posibilidades de transformar su estructura afectivo-social a través de la relación terapéutica que un adolescente aún en desarrollo que presenta algunos trastornos de conducta. Sin embargo, según la teoría filosófica de Scheler y algunas teorías psicológicas contemporáneas como la de Lewis, Herman, y otros, permitirían considerar la posibilidad de que incluso en adultos expuestos a trauma de desarrollo, una relación de amor auténtico por un tiempo suficiente pueda ejercer algún efecto positivo en sus cerebros: despertar en ellos nuevos patrones emocionales que los hagan sentirse un poco más validados como personas, más confiados en sus relaciones, y más seguros en su estar en el mundo. Sin desmerecer esta posibilidad, la creciente dificultad para que ocurra una transformación profunda en la estructura cerebral a medida que los sujetos maduran, lleva a pensar que frente a la escasez de recursos valdría más la pena destinarlos al despliegue de tratamientos preventivos o paliativos tempranos, antes que a los tratamientos correctivos más largos y complejos que se requieren una vez que el trastorno antisocial se ha consolidado.
En cualquier caso, la tesis planteada en relación al origen traumático de la configuración psicobiológica antisocial acarrea múltiples consecuencias sociales y políticas, de mayor o menor impacto: desde el cómo la sociedad procede para prevenir el abuso y negligencia afectiva al interior de las familias, hasta la manera como las autoridades judiciales abordan los actos delictivos y crímenes perpetrados por antisociales que han sido víctimas de tales entornos. Afirmar que en la mayoría de los casos el origen de la incapacidad para sopesar la moralidad de los propios actos y ponerse en el lugar de los demás es ambiental, supone un replanteamiento de múltiples ideas y prácticas en torno a los antisociales, no solo en cuanto al grado de culpabilidad intrínseca que se les atribuye por sus acciones, sino –y todavía más determinante– al grado de co-responsabilidad que podría atribuirse el Estado, instituciones públicas y ciudadanía para con tales conciudadanos. Tiene sentido afirmar que toda vez que como sociedad hemos omitido deliberadamente –por negligencia o ineficiencia– la asistencia pública a aquellos niños y jóvenes que han crecido en contextos sociales inhumanos, expuestos a experiencias traumáticas y bajo condiciones socioeconómicas deplorables, en algún grado hemos sido cómplices y colaboradores de su delinquir consecuente.
Si bien este es un tema que cae fuera de los objetivos específicos de este artículo (a saber, una reflexión sobre la etiología antisocial y la posibilidad de una transformación moral en estos casos), considero relevante dejar planteados ciertos puntos que a mi juicio valdría la pena considerar para una futura reflexión. Si social y democráticamente hemos estipulado que el Estado es en importante medida responsable de garantizar el bienestar integral de cada uno de sus ciudadanos, más allá de la estrechez de los derechos fundamentales protegidos por la ley, entonces podría plantearse que aquél incapaz de garantizar a sus ciudadanos vulnerables un mínimo indispensable de bienestar es un Estado que falla en su rol como promotor de la justicia. Y –considero personalmente– una ciudadanía que no le asiste en dicha tarea es una ciudadanía que también puede estar faltando a su deber cívico. Sin intenciones de defender aquí una total impunidad penal para los criminales antisociales, a la luz de las tesis plateadas en este escrito considero relevante dejar abierta una interrogante que podría constituir el objeto de una futura reflexión: un juicio verdaderamente justo para con los antisociales ¿no debiera ponderar prudentemente tanto la culpabilidad criminal como el grado de co-responsabilidad pública que existe ante la ejecución de un crimen que pudo ser prevenido?
Tal como afirma Lewis y colegas, el amor y cuidado atento entregado a jóvenes y niños desfavorecidos siempre será el mejor seguro contra el desbalance emocional y la desesperación, para lo cual las drogas callejeras –y la mala conducta que suelen traer aparejada– son el obvio antídoto. Para los autores, una cultura sabia en las formas del amor es aquella que entiende que las relaciones interpersonales demandan tiempo, y promueve actividades de conexión familiar o comunitaria que mantienen la salud. Es una cultura que se da el tiempo de entender las artes de la conexión humana, y cuya inversión temporal le ahorra innumerables recursos monetarios destinados –y tantas veces desperdiciados– a corregir a posteriori trastornos severos de salud mental. En resumidas cuentas, una cultura inteligente y saludable es, según Lewis, aquella que ha sabido entender que la más efectiva vacuna contra las futuras enfermedades físicas y psicosociales de la humanidad es la conexión emocional sana y estable con otros significativos, desde los primeros años en adelante (Lewis et al., 2001).
Referencias
American Psychiatric Association. (2013). Personality disorders. En: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th edition) Arlington , VA: . American Psychiatric Publishing.
Fernandez, A., Michelon, P., & Goldberg, E. (2013). The Sharpbrains guide to brain fitness: How to optimize brain health and performance at any age (New and expanded 2nd edition) San Francisco, California: Sharpbrains, Inc.
Haycock, Dean A. (2014). Murderous Minds. Exploring the criminal psychopathic brain: Neurological imaging and the manifestation of evil (1rst edition, pp. 97-99, 103, 130-132, 150, 185-187) New York London: Pegasus Books LLC.
Herman, Judith. (1992). Trauma and recovery: The aftermath of violence-from domestic abuse to political terror (1rst edition). New York: Basic Books.
Lewis, Thomas; Amini, Fari; Lannon, Richard. (2001). A general theory of love: (1rst vintage edition, pp. 73-79, 86-87, 153-159, 194-195, 214-219). New York: Vintage Books.
McKenna, James; Thomas McDade. (2005). Why babies should never sleep alone: A review of the co-sleeping controversy in relation to SIDS, bedsharing and breast feeding.
Parton, Steven (2015). The science of happiness: Why complaining is literally killing you?
Scheler, Max (2001). Ética: nuevo ensayo de fundamentación de un personalismo ético (3ra edición revisada). Madrid: Caparrós Editores.
Scheler, Max (2003). El puesto del hombre en el cosmos (Biblioteca de Obras Maestras del Pensamiento, pp. 61-65). Buenos Aires: Editorial Losada, S.A.
Scheler, Max (2005). Esencia y formas de la simpatía (1ra edición, pp. 228-230) Salamanca: Ediciones Sígueme.
van der Kolk, Bessel (2005). Developmental trauma disorder: Toward a rational diagnosis for children with complex trauma histories.
van der Kolk, Bessel (2013). Conferencia virtual parte del: 9th Annual Yale NEA-BPD Conference: Childhood trauma, affect regulation, and borderline personality disorder.
von Hildebrand, Dietrich (1983). Ética (1ra edición española, pp. 447-448) Madrid: Ediciones Encuentro.
|